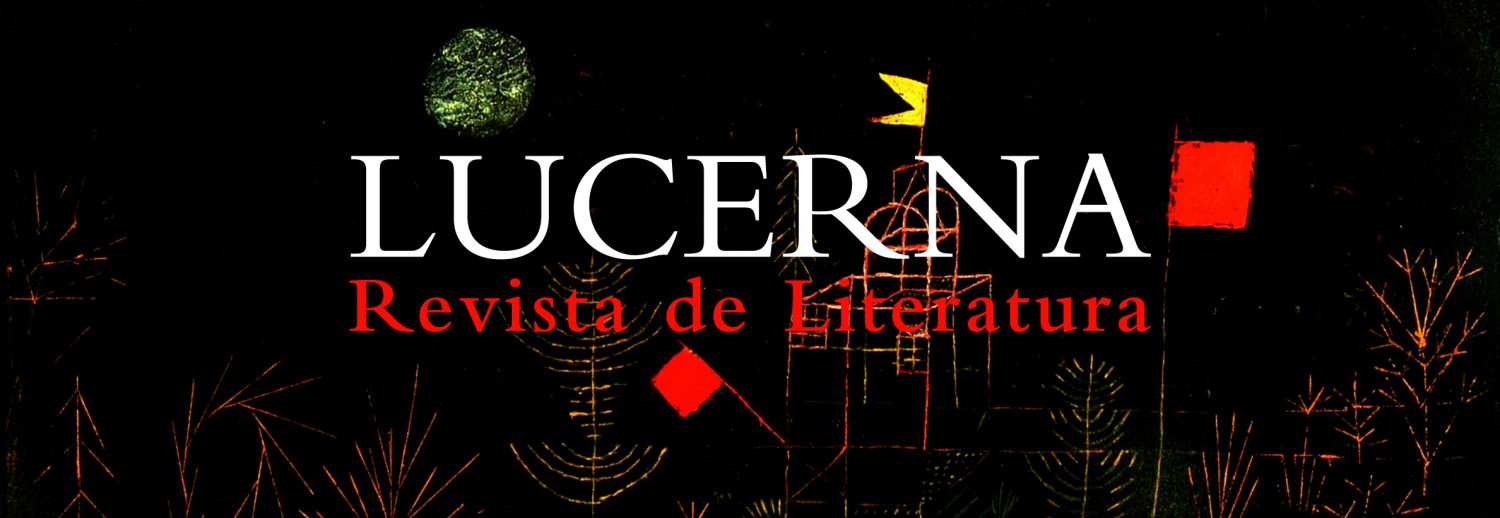[Extracto del estudio: «Samanta Schweblin o la sinfonía de lo absurdo». En: Lucerna N°9 (2016)]
Por: Jhonny Pacheco Quispe
1.- Una escritura de lo extraño
Al contemplar Nosferatu, una sinfonía del horror (1922), de Friedrich W. Murnau, los espectadores experimentan una perturbación psicológica, dado que el miedo, el terror, y la aparición del horror, son elementos que se imbrican, poco a poco, en cada elemento y grieta de la racionalidad con el propósito de transformarlo en una psiquis paranoica. En esta película, como en otras del expresionismo alemán, las palabras sobran, la realidad es encriptada y aislada, así como lo absurdo se torna en leitmotiv de cada personaje. La imagen radiográfica, debido al blanco y negro del écran, al parecer, revela lo siniestro, donde no hay mayores contrastes, solo pulsión que brota del inconsciente: recelo, pánico, deseo, sordidez e irracionalidad, que emparentados a un contexto de legajos dictatoriales o conflictos armados, se convierten en los pilares fundamentales de este empirismo visual.
No es gratuita la referencia a la cinta germana y que el título de este artículo tenga cierta similitud, pues desde hace algunos años apareció una prosa que indaga y recorre, de igual forma, los recovecos de la cordura con el fin de escudriñar y socavar, así como causar pavor y zozobra, algunos de sus soportes vertebrales que la estructuran: la coherencia y el sentido lógico de la experiencia. Junto con dicha escritura, la organización de la trama, el perfil delineado de sus sujetos ficcionales, así como el in media res, el dato escondido, el desvarío de las acciones y la nimia explicación de los «traumas» o disrupciones de los individuos, han posibilitado que la narrativa de Samanta Schweblin sea apreciada por un estilo personal, en el cual los muros del intelecto no resisten el embate del comportamiento dispar y absurdo en situaciones familiares y comunes.
Pero antes de proseguir con esta indagación, una interrogante se vuelve pertinente: ¿quién es Samanta Schweblin? Nacida en tierras argentinas, pero de raíces alemanas, es una de las voces surgidas a principios de este siglo en la denominada “Nueva Narrativa Argentina”, parnaso prosístico en el que encontramos a una serie de autores que no solo se han posicionado en su país, sino también en Latinoamérica y, en algunos casos, Europa, verbigracia, Félix Bruzzone, Mariana Enriquez, Luciano Lamberti, entre otros (Tomas 2012). Y ¿por qué han tenido tanto impacto en la literatura última? La respuesta es simple: utilizan en su registro la impronta realista no con el fin de describirla o comprenderla, sino para evidenciar los tabúes sociales, tergiversaciones históricas, incoherencias de una sociedad violentada por el discurso totalitario, los regímenes absurdos, las desapariciones forzadas, y la criminalidad ingente, característica última que ha empezado a poblar estos textos. Para ellos el horror no se encuentra en lo exótico; tampoco el terror se halla en mundos lejanos, dado que el orbe en el que habitan es sumamente proteico en causar turbación sin mayor explicación, ya que lo luctuoso se ha naturalizado en el quehacer cotidiano.
Si bien Schweblin discurre en aquellas singularidades, sus escritos, por momentos, alcanzan ribetes siniestros y de total desconcierto cuando, por ejemplo, los individuos de sus ficciones expresan conductas insanas, obscenas, morbosas y esquizoides. Por ejemplo, toman el asesinato como un hecho natural y lúdico sin cuestionar esa actitud; sin embargo, el proceder festivo del resto frente al crimen es más ilógico y macabro. Ante ello, notamos que la muerte es ridiculizada y banalizada hasta un grado superlativo, pues lo que se busca es atenazar el temor no a las pulsiones tanáticas, sino al apremiante deseo del espectáculo por parte de la multitud. Y es aquí donde radica el valor de su obra.
Ahora bien, pese a tratar el terror psicológico en el cual el ambiente se torna extraño, la escritora ha sabido construir una poética personal, donde los fantasmas, castillos, distopías, tiempos y lugares lejanos han dejado su lugar a las situaciones antitéticas, episodios paradójicos y escenas sarcásticas, así como a las aficiones extremas de sus personajes. Estas peculiaridades ponen de relieve lo contradictorio del pensamiento, por consiguiente, el lenguaje en su sentido básico: comunicar. Por ello, en el desarrollo de su narrativa existe una desesperación por descubrir, mas no explicar, puesto que el silencio gobierna, el pavor a la palabra frustra, la emoción no traducida espanta, el temor a decir las cosas aterra (Hola Chamy 2015).
Respecto al enfrentamiento con la palabra acechante, habría que tomar en cuenta donde se sitúa y desequilibra: el ámbito familiar o cotidiano. Varios de sus relatos se materializan en espacios privados, donde debería haber seguridad y protección del cónyuge, padres o hijos; empero, aquel recinto es confluido por un extrañamiento emocional, aberraciones sangrientas y trastornos psicóticos que propician un comportamiento disfuncional en sus actores en relación con su entorno. No es casual, entonces, la violencia, obscenidad e impudicia expresadas naturalmente ante los demás sin mayor asombro, dado que el núcleo básico de la sociedad no tiene un asidero moral ni ético en la formación de sus integrantes. Aquí la actitud de estar «sobre el bien y el mal» es el goce y el patrón de sus actuantes.
[…]
[Las notas a pie de página son omitidas para facilitar la lectura en línea]
Jhonny Pacheco Quispe (Jesús María, 1983). Licenciado en Literatura por la UNMSM. Tiene estudios concluidos de Doctorado y Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la misma casa de estudios. Codirigió la editorial independiente Agalma. En 2014 publicó el poemario Anatomía de la tierra. Actualmente ejerce la docencia universitaria en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD) y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.