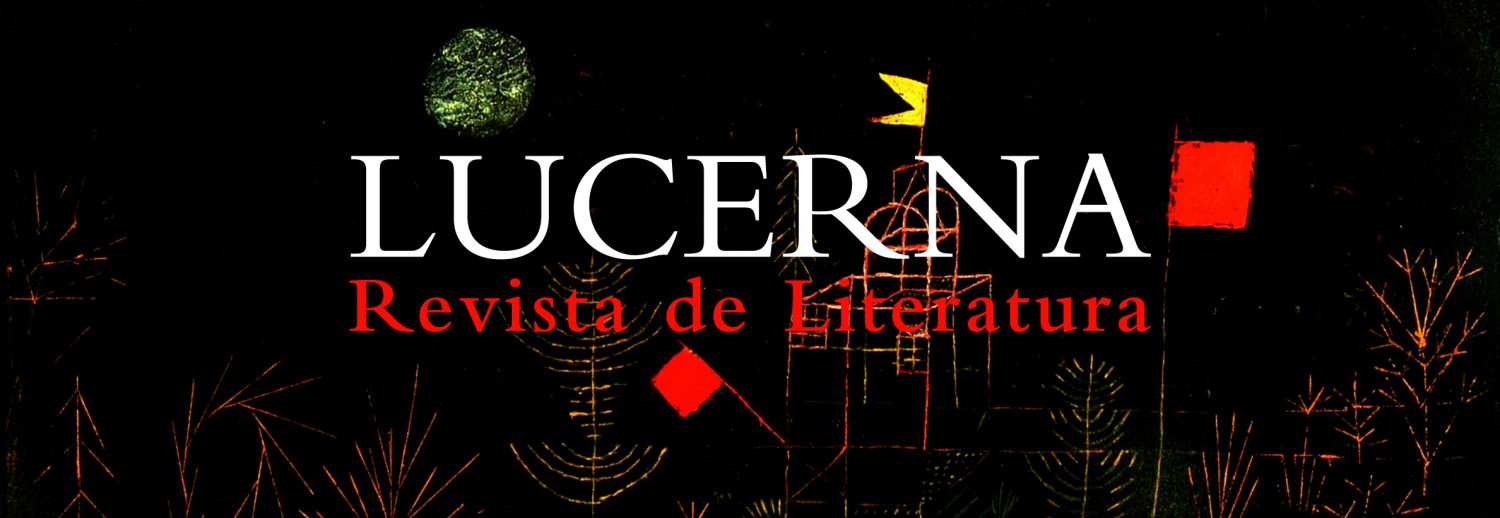Blanco y negro. La razón contradictoria de Ulises García: La recuperación de la contradicción
Reseña publicada en Lucerna N°13
La Travesía Editora
Año: [1995] 2020
Páginas: 148
Por: Lenin Lozano
La década de 1990 fue una época de crisis política en la cual nuevos escritores buscaron una renovación de la narrativa urbana. Este espacio cobró protagonismo con el realismo sucio como síntoma de la coyuntura social, pero paralelamente hubo una exploración en los propios mecanismos artísticos y literarios que derivaron en obras metaficcionales, de rasgos experimentales, o creadoras de un metalenguaje, acaso como una forma indirecta de aludir a la realidad a través de un lenguaje hermético y autorreferencial, y con personajes que parecían ver el mundo desde los propios códigos de la ficción. En este escenario surge Blanco y negro.
La novela de Herrera cuenta la historia de Ulises García, un hombre singular por su incapacidad para sintetizar o tomar una postura, decisión, o acción concreta, ante su continua tendencia de inclinarse hacia los extremos (desde el plano más práctico e inmediato, hasta las cuestiones más profundas del saber humano, vinculados a la religión, política, etc.). La novela ofrece una biografía particular, donde veremos desfilar los más distintos temas concernientes a los aspectos determinantes de la vida de Ulises, quien por su formación erudita, constantemente introduce reflexiones filosóficas y artísticas. Pero la obra nos da acceso a esta peculiar vida bajo una estructura bastante extraña: el estudio científico y filosófico, que curiosamente parece anticipar un tipo de lenguaje que se volverá preponderante en el ámbito de los estudios literarios de los próximos años. En efecto, basta solo con mirar el índice para observar un universo donde se privilegia el metalenguaje, pero que a la vez ironiza sobre él.
Vista en su contexto, Blanco y negro nos interroga sobre el rol que juegan las ciencias y las disciplinas para dar explicaciones sobre los conflictos existenciales de los peruanos y la coyuntura social de los noventa, una época bastante convulsionada por las acciones destructivas de Sendero Luminoso y la dictadura fujimorista. Y si bajo una primera impresión, esta novela pareciera hablarnos de un personaje totalmente ficticio o imaginativo, no están ausentes las referencias a hechos sociales importantes de los últimos años, desde luego con la esperada distancia que permita remarcar el tono irónico, consecuente con la incapacidad de Ulises para realizar la dialéctica (de ahí su imposibilidad para definirse en una tendencia política específica, por ejemplo). Asimismo, las referencias a las disciplinas, a pesar de ahondar en ciertos temas de amplia reflexión, se complementan con un lenguaje generalmente conciso y directo, que traza una mayor cercanía entre autor y lector, sobre todo para transmitir una historia que a primera vista parecería estar dirigida a un público letrado específico.
Los atributos de Ulises bien podrían ser los de un héroe posmoderno, o un revés del modelo cínico: la firme creencia en el valor de cada concepto y en su opuesto simultáneamente, por lo que en la práctica no se puede tomar una decisión concreta. Al mismo tiempo, el recorrido por la vida de Ulises nos demuestra que, más allá de su peculiaridad, él es resultado de una serie de circunstancias de diversa índole (“fuera por una curiosa disposición de las circunvoluciones cerebrales o por una temprana influencia del entorno”, dice Herrera), cuya confluencia solo puede producirse en el convulsionado Perú de mediados de los noventa. No debería sorprender, entonces, la incapacidad del personaje de adaptarse a una vida convencional, ni su estoica decisión de trabajar solo para cumplir sus necesidades básicas y su admirable entrega a la lectura. Esta actitud hasta cierto punto inocente lo llevará inevitablemente a lidiar con la realidad inmediata y con dos demonios enfrentados por el destino del Perú (el Grupúsculo y la Banda), con lo cual se establece un horizonte trágico para su absurda vida.
Ulises se volverá un personaje familiar y quizá entrañable para muchos, sobre todo para los peruanos, porque contra lo previsible, su entrega total a una heterogénea y contradictoria serie de conceptos posibles puede ser la anticipación de un fenómeno social preponderante hacia el inicio del presente siglo: la corrección política. En esta línea, considero que la novela nos invita a realizar en nombre de Ulises aquello que le ha sido negado durante toda su vida: tomar una posición definida (y quizá dialéctica), y ver junto con este héroe, el diagnóstico de una sociedad atravesada por insistentes binarismos desde hace más de veinticinco años.
La reedición de Blanco y negro demuestra la importancia de una novela canónica de los noventa, no solo por una cuestión de reconocimiento del pasado de la tradición literaria, sino por lo que nos puede revelar de la idiosincrasia peruana del presente. No es casual que el prólogo de Fernando Iwasaki, incluido en esta edición conmemorativa, y el comentario en la contracarátula de Enrique Prochazka, resalten las amplias virtudes de la novela. Sin embargo, tampoco deja de ser llamativo que ambos escritores celebren la actitud de Ulises y vean en él un modelo sociocultural y político, porque considero que estas posturas inciden en una simplificación del antagonismo y los conflictos sociales, y más aún, son un síntoma de cuán difícil sigue resultando darle un sentido a la razón contradictoria de Ulises García.
Lenin Lozano Guzmán (Lima, 1990). Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante doctoral de Literaturas Hispánicas en la Universidad de Pennsylvania. Tiene a su cargo el blog literario Relámpagos en los ojos.