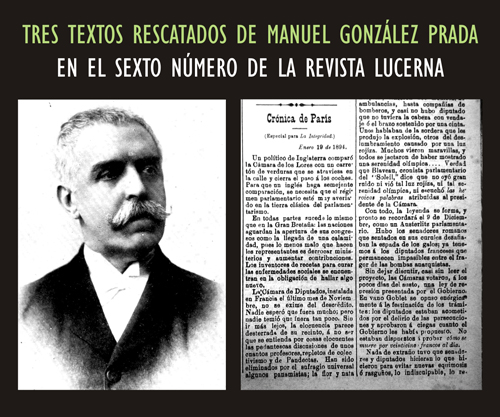[Extracto del artículo «Los territorios de la lengua poética en el primer Westphalen», publicado en Lucerna No. 6 (Diciembre 2014)]
Por: Ina Salazar
[…]
A diferencia de José María Arguedas y César Moro, Emilio Adolfo Westphalen no es un poeta bilingüe o multilingüe, su idioma de creación fue el castellano, nunca se sintió ni desgarrado ni minusválido en su lengua materna/natural, pero sí sintió la necesidad de una distancia crítica con respecto al castellano como lengua de creación. Admiraba como lo escribió en varias ocasiones a los escritores que manejaban en su creación dos o más lenguas, más precisamente a los muy cercanos Moro y Arguedas, y era consciente también de los desgarramientos que ese estar entre dos lenguas (la dominante y la acallada en el caso del autor de Los ríos profundos) podía ocasionar. Si bien se crió en un hogar donde se hablaba predominantemente español, en éste resonaban otros idiomas, el quechua, idioma de la servidumbre, lengua del otro silenciado, “realidad ofuscante”, como también “(la) pintoresca mezcla de vocablos genoveses, italianos y españoles” de la abuela materna, oriunda de Liguria, y finalmente de vez en cuando el alemán del padre con algún conocido o cliente. En el Colegio Alemán donde cursó estudios, curiosamente encontró más afinidad con el inglés que le dio “acceso a los mundos fascinantes de Dickens o Stevenson” (Westphalen, 1984). La pasión por la literatura fue también lo que lo llevó a aprender solo el francés al sospechar poco fidedignas las traducciones que circulaban. Desde esos primeros tiempos, por consiguiente, como lo dice él mismo, una de sus mayores satisfacciones fue la lectura de autores de habla francesa e inglesa. Esta temprana curiosidad y apertura a la literatura y a la poesía en otras lenguas fue fundamental en la formación del poeta: “en cierta manera podría decir que mi comprobación de las virtudes y deficiencias del español para la trasmisión de unas experiencias especiales que llamaré poéticas, estuvo supeditada al descubrimiento de las posibilidades distintas —acaso a veces adaptables de riqueza expresiva que poseen esos idiomas.” (Westphalen, 1984).
El manejo de otras lenguas forma parte del bagaje cultural del joven Westphalen que a fines de los veinte e inicios de los treinta empieza a escribir y publicar sus primeros poemas. Podemos definir esos años como tiempos formativos que van a desembocar en Las ínsulas extrañas de 1933 y Abolición de la muerte de 1935, dos obras mayores de la poesía peruana contemporánea que proponen una lengua poética de una extraordinaria libertad y un dominio inusitado de los recursos expresivos vanguardistas, una lengua poética que suena totalmente extraña y novadora, pero de otra manera que Trilce, diez años antes. Cuando uno examina los primeros poemas publicados en diversas revistas entre 1929 y 1931 y los compara con el primer libro, Las ínsulas extrañas, constata que la poesía de Westphalen, más que pasar por un proceso de gestación, ha dado un salto cualitativo bastante sorprendente. Los primeros poemas a los que me refiero son textos que nuestro poeta nunca quiso incluir en las diferentes ediciones de su obra poética, considerándolos intentos iniciales sin verdadero valor. Me refiero a “Teoremas”, “Itinerario en forma de caracol”, “Agujas de aire” y “Ascensión” de 1929; “Poema del alba” de 1930, “Romance del Mar del Sur”, “Homenaje a Harry Rigs” y “Poema sin paraguas” de 1931. A la lectura de estos poemas, se constata una clara impronta de José María Eguren en la imaginería del joven poeta, tanto en el lenguaje y las figuras, como en la atmósfera y los temas.
[…]
Ina Salazar (Lima, 1959). Reside en París desde 1978, donde cursó estudios de letras modernas y realizó un doctorado con una tesis sobre Emilio Adolfo Westphalen. Se desempeñó entre 1996 y 2010 como profesora de literatura hispanoamericana en la Sorbona y desde 2011 ocupa la cátedra de literatura hispanoamericana de la Universidad de Caen-Basse Normandie. Ha publicado artículos en revistas de Francia, Estados Unidos y el Perú, en torno a la poesía peruana del siglo XX y XXI. Además de traducciones de autores peruanos (Vallejo, Salazar Bondy, Eielson, Moro) ha efectuado traducciones de poesía francesa contemporánea publicadas en revistas especializadas. Como poeta ha publicado El tacto del amor (1978), En tregua con la vida (2002) y En las aguas de la noche (2014).